En 2002, cuando falleció, Illich estaba muy lejos del nuevo “modo de ver las cosas”, que sentía se había establecido durante la segunda mitad de su vida. Sintió que en esta nueva “época de sistemas” la unidad primaria de la creación, el ser humano, empezaba a perder sus límites, su diferencia y su dignidad. Pensó que la revelación que lo sostenía se había corrompido – la “vida más abundante” prometida en el Nuevo Testamento transformada en una hegemonía humana tan cabal y claustrofóbica, que ninguna ameneza exterior al sistema podría afectarla. Creía que la medicina ya había excedido el umbral donde debía mantenerse y, habiendo contribuído a la condición humana, ahora amenazaba con destruirla. Como concluyó, tanta humanidad ya no está dispuesta a “soportar…[su] carne rebelde, desgarrada y desorientada”, y ha trocado el arte del sufrimiento y su arte de morir por unos cuantos años de expectativa y de confort vital en una producción artificial.” ¿Puede obtener algún sentido la criris actual desde esta perspectiva? Yo creo que sí, pero solo en la medida en que demos un paso atrás desde las urgencias del momento y nos tomemos el tiempo para considerar lo que se ha desvelado sobre nuestras disposiciones subyacentes –nuestras “certezas”, como las llamaba Illich.
En primera instancia, la perspectiva de Illich indica que desde hace algún tiempo ya hemos practicado algunas actitudes que han caracterizado la respuesta a la pandemia actual. Resulta sorprendente en relación con eventos percibidos como agentes de cambio en la historia, o que “han cambiado todo”, como uno escucha de vez en cuando, que la gente parece estar lista de cierta manera para ellos o incluso, inconcientemente o semiconcientemente, esperándolos. Si recordamos el inicio de la primera guerra mundial, el historiador Karl Polanyi se sirvió de la imagen del sonámbulo para caracterizar el modo en que las naciones europeas barajearon su perdición –autómatas aceptando ciegamente el destino que, sin saberlo, estaban proyectando. Los eventos del 11.09.2001 -9/11 como los conocemos –aparentemente fueron entendidos e interpretados de inmediato, como si todos hubiesen estado esperando declarar el sentido evidente de lo ocurrido –el fin de la era de la ironía, el inicio de la Guerra contra el terror, lo que sea que signifique. Quizá entre estas cosas haya una trampa de perspectiva, desde la cual se transforma, en retrospectiva, la contingencia en necesidad –ya que, en efecto, algo sucedió, lo cual asumimos estaba condenado a suceder. Sin embargo, no creo que termine aquí toda la explicación.
En el corazón de la respuesta al coronavirus yace el llamado a actuar prospectivamente para prevenir lo que aún no ha ocurrido: un crecimiento exponencial de infecciones, una crisis de recursos en los sistemas médicos, que pondrá al personal médico en condiciones de realizar triage, etc. De otra manera, se dice que para el momento en que sepamos con qué estamos tratando, será muy tarde. (Vale la pena señalar de paso, que ésta es una idea inverificable: si temenos éxito, y aquello que tememos no llega a suceder, podremos decir que nuestras acciones lo previnieron, pero jamás sabremos a ciencia cierta si éste es el caso). La idea sobre el hecho de que la acción prospectiva es esencial ya se ha aceptado, y la gente ha rivalizado entre si hasta denunciar a los rezagados que han mostrado alguna resistencia. Sin embargo, actuar de este modo supone experiencia en haber vivido en un espacio hipotético, donde la prevención supera a la cura, y esto es precisamente a lo que Illich se refiere al decir que el riesgo es “la ideología religiosa más celebrada en nuestros días”. Una expresión tal como “aplanar la curva” puede convertirse, de un día para otro, en lugar común, solo en la medida en que la sociedad practique un “adelantarse a la curva”, y piense en términos de dinámicas poblacionales, en vez de en casos actuales.
El riesgo tiene su historia. El primero que lo identificó como una preocupación resultante de una nueva forma de sociedad fue un sociólogo alemán, Ulrich Beck, en su libro “Sociedad del riesgo” de 1986, publicado en inglés en 1992. En este libro, Beck retrata la modernidad como un experimento científico fuera de control. Con “fuera de control” se refiere a que no tenemos un planeta de repuesto para crear una guerra nuclear y ver qué resulta, tampoco una segunda atmósfera que podamos calentar para luego observar los resultados. Esto quiere decir que la sociedad tecno-científica es, por un lado, hipercientífica, y por otro, que es radicalmente no-científica, en la medida en que no posee ningún stardad sobre el cual pueda medir y evaluar lo que ha hecho. Hay sinfín de ejemplos del género de experimentos fuera de control –desde ovejas transgénicas a turismo internacional de masas, a la transformación de personas en relevos de medios de comunicación. Todo esto constituye un habitar ya en el futuro, en la medida en que las consecuencias son imprevisibles e impredecibles. Y justo porque somo ciudadanos de la sociedad del riesgo, y por ende, participamos por definición en un experimento científico fuera de control, ahora nos preocupamos –paradójicamente o no – por controlar el riesgo. Tal como mencioné antes, se nos tratan y se nos proyectan enfermedades que no padecemos, sobre la base de la probalidad que tengamos de adquirirlas. Parejas embarazadas toman deciciones de vida o muerte basándose en perfiles de riesgo probabilísticos. La seguridad se transforma en mantra –un “hasta luego” deviene en „mantente a salvo“—la salud deviene en divinidad.
Igualmente importante ha sido la idolatrización de la vida durante esta situación, una aversión contra su otro obsceno, la muerte. El hecho de que debamos “salvar vidas” a toda costa no se cuestiona. Esto facilita las cosas para iniciar una estampida. Obligar a una nación entera a “ir a casa” y “permanecer en casa”, como ha dicho nuestro primer ministro no hace mucho, tendrá enormes costos incalculables. Nadie sabe cómo fracasarán los mercados, cuántos trabajos se perderán, cuántos se enfermarán de soeldad, cuántos recurrirán a la adicción, o a los golpes, en su aislamiento. No obstante, estos costos parecen llevaderos siempre que se pone en escena el espectro de las vidas perdidas. La obsesión con la “tasa de mortalidad” de esta última catástrofe es únicamente el otro lado de la moneda. La vida se transforma en una abstracción –un número sin historia.
Illich afirmó en medio de los años ochenta que empezaba a encontrar personas cuyo “ser mismo” era producto de “conceptos y cuidados medicos”. Creo que esto puede ser de ayuda para explicar por qué el estado canadiense, y el componente provincial y municipal de sus gobiernos, ha fallado ampliamente en reconocer qué es lo que está en juego en nuestra “guerra” contra “el virus”. Refugiarse bajo las faldas de la ciencia –aún cuando no hay ciencia—y aludir a los dioses de la salud y la seguridad se traduce, en ellos, a una política necesaria. Aquellos que han sido aclamados por su liderazgo, como el premier de Quebec, François Legault, resultan aquellos que se han distinguido por la insistencia uniletaral de aplicar la sabiduría convencional. Pero pocos se han atrevido a cuestionar los costos –y, cuando aquellos pocos lo hacen, incluído D. Trump, se fortalece precisamente la complacencia generalizada –pues, ¿quién se atrevería a estar de acuerdo con él? En este sentido ha resultado de gran influencia la metáfora bélica –en una Guerra nadie cuenta o reconoce quiénes está pagando realmente los costos. En primer lugar, debemos ganar la Guerra. Las guerras producen solidaridad social y desalientan la disidencia –aquellos que no ondean la bandera parecen ser denunciados como equivalentes a la pluma blanca con que avergonazaban a los no-combatientes durante la primera guerra mundial.
A la fecha en la que escribo–inicios de abril –nadie sabe realmente qué sucede. Dado que nadie sabe cuántos han caído enfermos, nadie sabe cuál es la tasa de mortalidad –Italia, ahora, encabeza la lista con un 10%, lo cual la coloca en el rango de influenza catastrófica al final de la primera guerra mundial, mientras que Alemania con un 8%, que es más o menos igual a la imperceptible tasa anual –algunos ancianos, y algunos jóvenes, se contagian y mueren. Aquello que sí parece claro aquí en Canada reside en que, con excepción de algunos pocos espacios locales de verdadera emergencia, el sentido omnipresente de pánico y crisis ha resultado, sobretodo, de las medidas tomadas contra la pandemia, más que de la pandemia misma. En este punto, el mundo ha jugado un papel singular –la declaración de la Organización Mundial de la Salud de que oficialmente se trata de un progreso pandémico no cambio el estatus de la salud de nadie, sino que cambio dramáticamente la atmósfera pública. Fue la señal que esperaban los medios para introducer un regimen en que no se discute nada más que el virus. Cualquier historia, para este momento, que no se relacione con el coronavirus, resulta, en efecto, impactante. Esto no ayuda, más bien da la impression de un mundo en llamas. Si no se habla de nada más, pronto parecerá que no hay nada más. Un ave, el azafrán, una brisa primaveral empiezan a parecer irresponsables –”!Qué no sabían que es el fin del mundo!”, como una vieja canción de country pregunta. El virus adquiere una agencia extraordinaria –se dice que ha deprimido la bolsa, ha obturado los negocios, y generado un miedo apanicado, como si no fueran acciones de gente responsable, sino de una enfermedad. Para mí, un encabezado del “The National Post” de Toronto, resulta emblemático. En una fuente que ocupa practicamente la mitad de la primera página, tan solo dice “Pánico”. Nada parecía indicar si se trataba de una descripción o una instrucción. Esta ambigüedad es constitutiva de todos los medios, y haciendo caso omiso de que se trata una deformación profesional carcaterística del periodismo, resulta fácil de ignorar en una crisis certificada. No es la obsesión de informar, ni la imposición de las autoridades, los agentes que han puesto el mundo de cabeza –es el virus. No culpen al mensajero. Un encabezado en la págica STAT del primero de abril, y no creo que sea chiste, incluso afirmaba que “Covid-19 ha hundido el barco del estado”. Resulta interesante, en este respecto, hacer un experimento mental. ¿Qué tanta emergencia sentiríamos en nosotros mismos si esto no se hubiera denominado pandemia y no se hubiesen tomado medidas tan estrictas? Muchos problemas se les están escapando a los medios. ¿Qué tanto sabríamos o nos interesaría sobre la desastrosa desintegración política del Sur de Sudán en los últimos años, o sobre los millones que mueren en la República Democrática del Congo después de que estalló la guerra civil en 2004? Nuestra atención constituye aquello que creemos que es el mundo relevante en cierto momento.
Los medios no actúan solos –la gente está dispuesta a dirigir su atención hacia aquello que los medios la dirigen – pero no crean que se puede negar que la pandemia es un objeto construído que pudo haberse construído de otra manera.
El primero ministro de Canada, Justin Trudeau, comentó el 25 de marzo que enfrentamos “la mayor crisis de atención médica en nuestra historia”. Si se sobreentiende que se refiere a la crisis de salud, me parece una exageración grotesca. Pensemos en el efecto desastroso de la viruela en comunidades indígenas, o en la puntuación de las epidemias terribles de cólera y fiebre amarilla, desde la difteria hasta el polio. ¿Se puede afirmar con certeza que una epidemia de gripa, que parece matar tan solo a gente mayor o aquellos susceptibles a ella por otras condiciones, es comparable a la devastación de comunidades enteras, o aún peores? Y, no obstante, “sin precedentes” parece ser la palabra en boca de todos, como en el primer ministro. Sin embargo, si tomamos al pie de la letra lo dicho por el primer ministro, refiriéndose a la atención médica, y no solo a la salud, cambia la situación. Desde el inicio, las medidas de atención médica tomadas en Canada se han dirigido explícitamente a proteger el sistema de salud de una saturación. Para mí, esto apunta a la dependencia extraodinaria de hospitales y a su vez a la extraordinaria falta de confianza en nuestra capacidad de cuidar uno por el otro. Si los hospitales canadienses están llenos o no, parece que todo está envuelto en una mística temible –se siente que los hospitales y sus cuadros son indispensables, aún cuando las cosas podrían tratarse en casa más facilmente y con mayor seguridad. Nuevamente, Illich se ha mostrado clarividente en su afirmación, en su ensayo „Las profesiones deshabilitantes“, sobre el hecho de que las excesivas hegemonías profesionales arrancan las capacidades populares y hacen que la gente dude de sus propios recursos.
Los medidas impuestas por “la mayor crisis de atención médica en nuestra historia” han impuesto una restricción llamativa sobre la libertad civil. Se dice que esto se ha hecho para proteger la vida, y en el mismo sentido, para evitar la muerte. A la muerte no solo se le debe evitar, sino mantener oculta y sin consideración alguna. Hace años escuché la historia de un oyente aturdido en un seminario de Illich sobre nemesis médica, quien después preguntó a su acompañante, “¿Qué es lo que quiere, que la gente se muera?” Quizá a algunos de mis lectores les gustaría hacerme la misma pregunta. Bueno, pues estoy seguro de que hay muchos otros ancianos que estarían de acuerdo en afirmar que no quieren ver vidas jóvenes arruinadas con el fin de que ellos puedan vivir uno o dos años más. Pero, más alla de esto, “dejar que la gente muera” parece una formula graciosa, ya que implica el poder de determinar quién vive o muere en las manos de aquél que recibe esta pregunta. Aquellos que somos imaginados como si tuviésemos el poder de “dejar morir” existen en un mundo ideal de información perfecta y de dominio técnico absoluto. En este mundo no ocurre nada que no ha sido elegido antes. Si alguien muere, es debido a aquellos que “dejan… morir”. El estado debe, a toda costa, respaldar, regular y proteger la vida –esto es la esencia de aquello que M. Foucault denominaba biopolítica, el régimen que ahora nos gobierna incuestionado. La muerte no debe estar a la vista ni en la mente. Se le debe arrancar todo sentido. A ninguno le llega su tiempo –sino que se les deja ir. La parca podrá sobrevivir como una figura cómica en las caricaturas del New Yorker, pero no tiene lugar en las discusiones públicas. Esto dificulta el hecho de poder hablar sobre la muerte sin tratarla como la negligencia de alguno o, al menos, como el agotamiento de opciones de tratamiento. Aceptar la muerte es aceptar la derrota.
(page 2/3)
- Reseña poetizada de “Le Pont du Nord”, Jacques Rivette - June 8, 2021
- Poesía a mano - March 28, 2021
- Ocio líquido - October 3, 2020
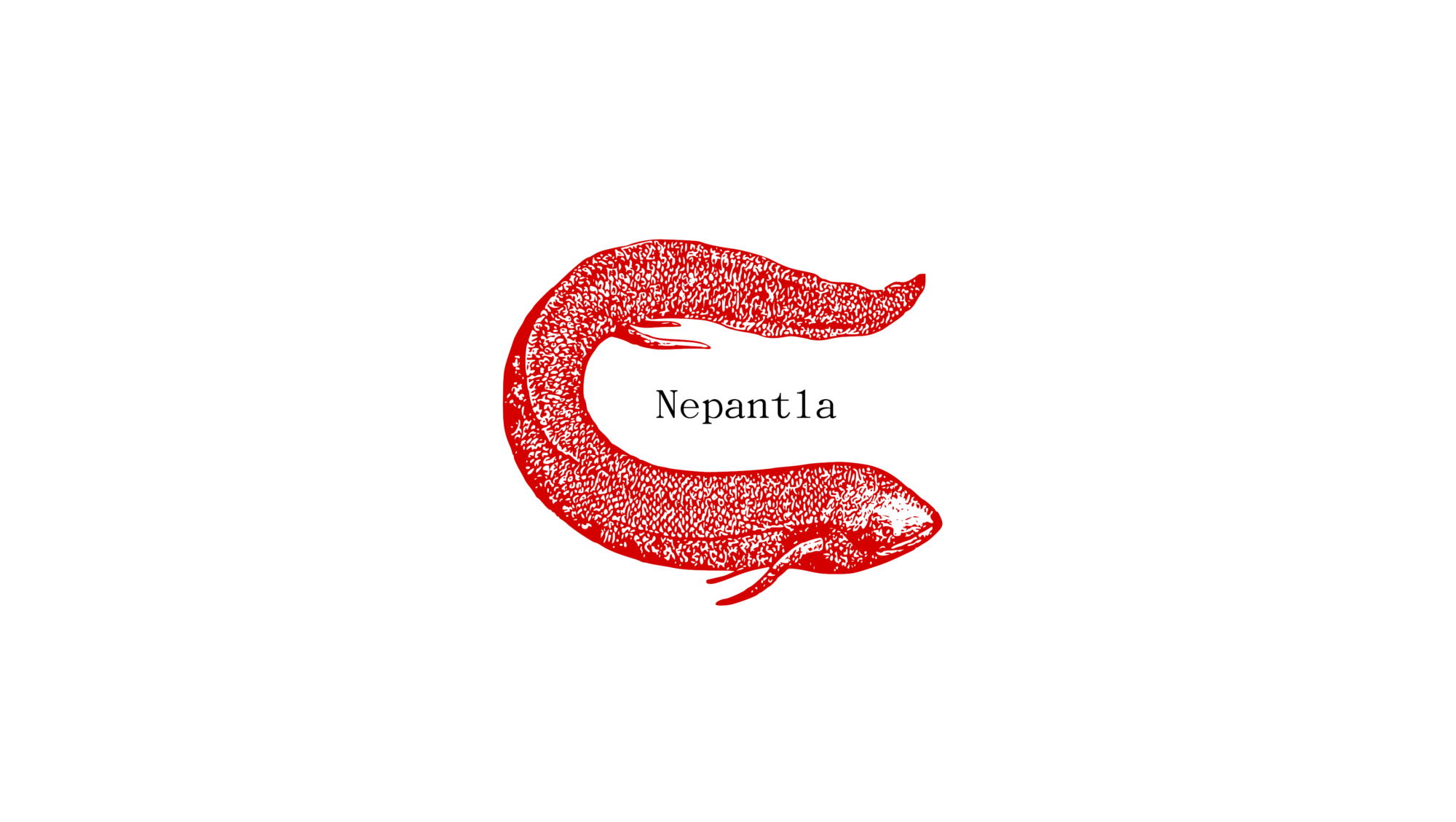

Felicitaciones por su enorme trabajo de divulgación de lo mejor del pensamiento. Un abrazo desde el Oriente del Estado de México.
Lo hacemos con mucho gusto, y pues continúa leyendo, que esto no para. Saludos para el Edo. de Mex.