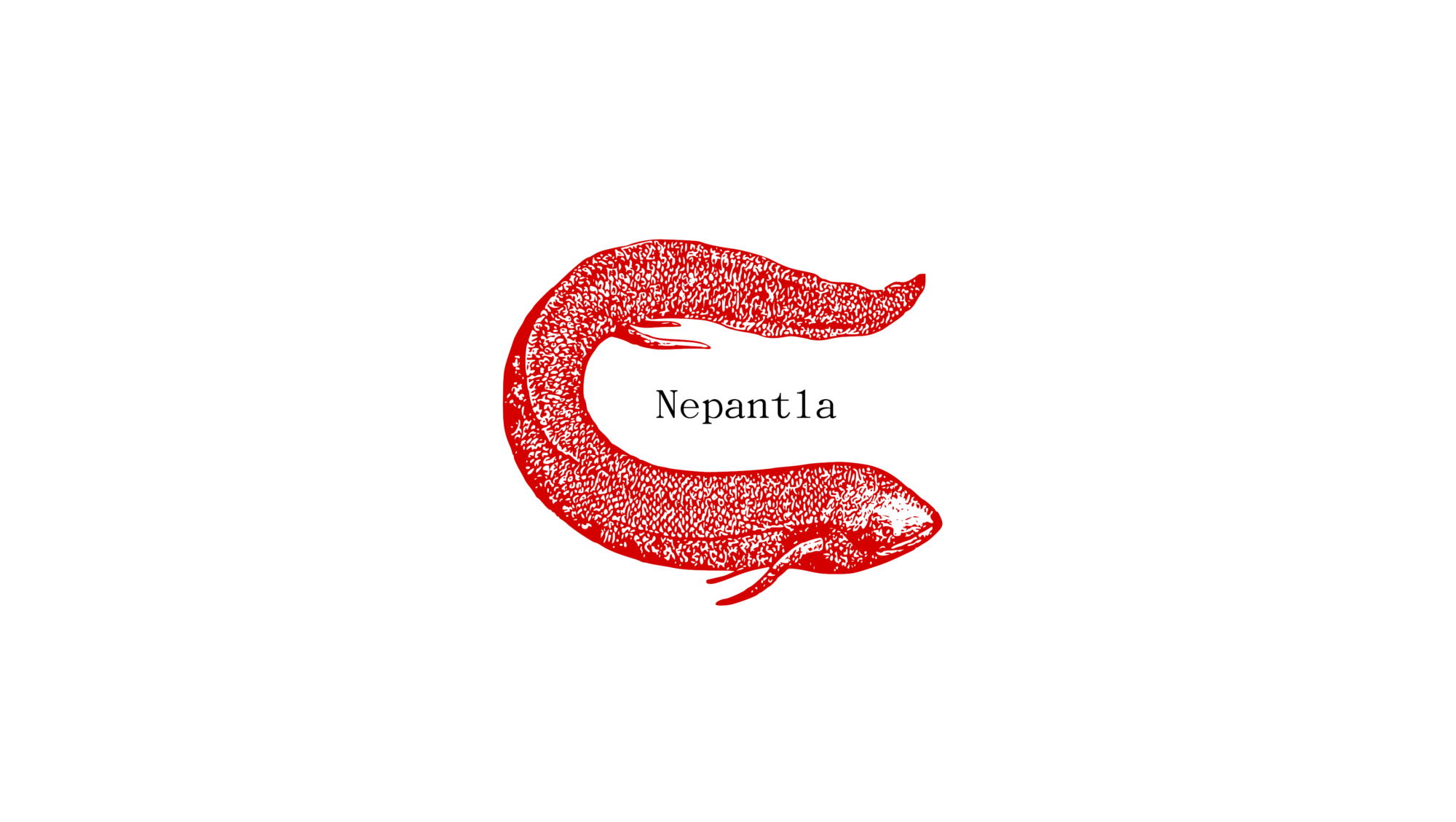Confieso no haber leído el (imagino) magnífico libro de Günther Grass sobre el enano-niño-adulto Oskar-chen, que lleva el sónoro título El tambor de hojalata. Pero eso sí, vi el magníco film de Völker Schlondorff que en alemán se denomina igual que el texto: Blechtrommel. Es un disparate de sonido, de odio, de remordimiento y su contrario, es decir, resentimiento. Oskar-chen descarga pura mala vibra, en su errático estado indeterminado de inocencia-crueldad y adultez-malicia. En él se crucifica el bien horizontal y el mal vertical como en una cuna donde han colocado un adulto en pañales, cagándose del status quo y maltratando todo lo que tiene valor, lo sacro, transformándolo en alaridos de bebé-Dasein angustiado por la puta-naa, como diría una andaluza memorable. El insoportable retumbar constante de un tambor en las manos compulsivas de un niño engarrotado en su complejo de Édipo, cual león en celo al cabo de violar a su víctima. Huérfano de amor, pero también de odio, goza del estado camaleónico que le otorga su fisonomía inocente, pero calculadamente malvada.
Más allá de la historia del enano edípico, abajo de la epidermis de la narración, se cuela la madre, la también edípica Yocasta, enamorada del mal de su hijo, en el cual encuentra un refugio a la idiotez de su marido, el pescador de anguilas. El estupor apestoso del marido se ve claramente representado en la escena en que paseando por un mar negro, desolado y oscuro, se le ocurre pescar unas asquerosos, hediondas y serpentinas anguilas utilizando, como intrumento de caza, una calavera de caballo. La grotesca pesca sucede al lanzar con una cuerda la calavera sin ojos a las orillas mocosas de la playa en la cual se enredan como gusanos las anguilas prestas a comer los restos carnales de la calavera. Una vez que éstas muerden la crujiente carnada, el esposo jala violentamente el botín para llevar una suculenta cena a la casa.
El giro perverso reside en que él ignora, como lo ignora absolutamente todo, la ictofobia de su mujer, que no soporta ver cualquier ser oceánico, ni olerlo, ni imaginarlo, y por supuesto, aún menos cocinarlo y engullirlo. La ictofobia, como toda fobia, no tiene sentido, pero reproduce fantasías reprimidas, deseos olfateados pero no elaborados, contracciones anímicas que varían entre el auto-asco y el hambre. Una fobia a algo comestible simula ser una fobia física, un temor calculable a enfermarse. Sin embargo, el pez, el pescado muerto, sus ojos putrefactos, su esencia escalofriante de cadaver, sus entrañas alienígenas, sus aletas, su planicie, no son solamente características carnales, sino sobretodo elementos consagrados de un espíritu mounstruoso, psicótico, sociópata.
Una buena amiga me recordó, no hace mucho, que habiendo hablado con mujeres maltratadas había distinguido un denominador común entre varias: precisamente la ictofobia. Primero me preguntó si había visto alguna vez los ojos de un violador, de un feminicida, de un ser sin empatía ni sentimientos vitales. Por más que intenté recordar algunos, no podía ver su mirada, se ocultaba en la imagen de sus miembros odiosos, de sus músculos machines, de su cara contraída por la risa o el odio. Entonces, inesperadamente, aparecieron esos ojos, esos ojos de pescado-cadáver. El terror a esa monstruosa imagen de seres pegajosos que se arrastran en ambientes líquidos, turbios, húmedos, no es gratuita, es un símbolo perenne del odio a lo muerto, pero no a la Muerte, sino a lo que vive oculto como abajo de la tierra, como cadaver. El pez parece encarnar precisamente esa grotesca existencia underground, que jamás mira la luz y por ello se le opaca la mirada, una mirada muerta, seca, inexpresiva, Joker.
Un día intenté superar mi fobia, pensando nietzscheana-inocentemente, que si cruzaba un río plagado de peces, entonces dejaría atrás el miedo inaudito, la angustia a cualquier imagen íctica. Crucé nadando el río, contrayendo todos los músculos anímicos y estirando el cuerpo lo más posible para alcanazar inmediatamente la rivera opuesta. Llegué, lloré, grité, y en lugar del resultado esperado, se acrecentó mi miedo, y continúo repitiéndose en sueños incúbicos, en donde aparecía rodeada de una órbita constituída por un cardumen demoniaco nadando rastreramente en algún círculo infernal inimaginado por Dante. Es una mentira burguesa creer que hay que enfrentar los miedos. El truco de esa mentira reside en creer que uno sabe qué es lo que teme. Las fobias no son miedos, son más parecidas a la terrible angustica nihilista que no tiene objeto, sino que está desposeída de objetos y ningunea a quien las padece.
La película muestra claramente ese terror irracional, que se libera con la inminencia de la muerte, pues no es superable sin no antes haber descubierto el objeto secreto de su origen, de su aborto, que, no obstante, sacó la cabeza al mundo, como Oskar-chen. Oskar-chen es el pez para el idiota, el alimento del odio de su padre. Pero el verdadero pez es el padre para la esposa, para la madre, él, el pescador de anguilas que después se deleita en la fobia de ella, y la obliga a cocinar millones de anguilas para engullirlas en un desplante histérico de un gozo aparentemente inocente, pero culpable por dar muerte al pez-hijo y a la madre-cabeza-de-caballo. Le metió obstinadamente los peces en la cabeza, le reventó el cerebro con anguilas hediondas, y la ninguneó hasta la muerte pseudo-suicida del loco.
Por un lado, la madre se suicida, pero por otro, es también víctima de la reproducción de su rol temeroso de femina. El suicidio nunca es del todo culpable ni inocente, el suicida nunca es del todo perpetrador ni víctima, es víctima de una historia complejísima de roles, de ficciones que se hacen realidad, de cardúmenes fantasmagóricos que desbordan las venas y las hacen explotar cual Kamikazee. La fobia es parecida al fanatismo, el fanático y el ictofóbico se confunden en sus prácticas autodestructivas. El enano es un fanático de la inocencia y la destruye, la madre es fanática del esposo, y se lo traga transfigurado en pescado muerto. Pero al tragárselo cumpulsivamente se mata, se acribilla lentamente las neuronas hasta morir envenenenada de violencia autoinfligida.
La cruz del maltrato a la hembra consiste en que la hembra misma termina por maltratarse, arrancando la correa al hombre y colocándosela ella misma, como antes las damas pipiris-nice se atracaban el corsé al talle. Y lo apretaban tanto que algunas morían asfixiadas, pero felices por ser ovejas sacrificiales al dios fálico que determina si la muerta valía la pena, si su cintura era invisible, si la cadera media 90 cm, y si las tetas no le caían. Pero qué cadaver tan hermoso, qué Victoria! Vencí, exclamarán en el paraíso de cardúmenes fal-aces-fálicos.
La moral a-moral de Grass (o Schlondorff?) radica en el asesinato de la inocencia. Nadie es inocente, qué lance la primera quien esté libre de pecado. Aunque tampoco es un pecado original que ha manchado a la humanidad, es la renuncia libre y maliciosa a la inocencia. Es la necia serpiente, la manzana de las discordias cotidianas que acechan en cada perversión con cara de pescado. La perversión de Oskar-chen, de su madre, de su padre, del amante de su madre, de la amante compartida entre él y su padre, no habita en la individualidad desnaturalizada de cada uno, sino en la relación misma. Todas las relaciones son perversas porque repiten incansablemente, obstinadamente, la pesca con la calavera de caballo sin ojos que atrae incesantemente a las anguilas fantásticas de las jerarquías insospechadas desde el fondo del océano.
El cardumen sónoro instanciado en el tambor de hojalata, en ese tambor hecho de nada y que sin embargo suena, no es una narración lineal, sino un andamio con distintos niveles, en el que a cada instante convergen diferentes pisos de un mismo efidicio vertical-horizontal. Es un elevador que llega a todos los pisos simultáneamente sin permanecer en ninguno. Y cada piso a su vez se multiplica en más edificios, en más andamios. Oskar-chen, Oscar-ito no es un piso o un nivel, es una propagación de gritos concentrados en un circo grotesco de enanos. La madre, cuyo nombre (sintomáticamente) no recuerdo, se consuma en cardúmenes cada vez más profundos, felices y atroces simultáneamente. Y el gran héroe, Super-man, termina siempre en el orgasmo cínico del cerdo en cada piso que toca, que ensucia con su semen podrido, resultado de violaciones ajenas.
Esta cinta es una violación constante, un despertar de fobias, un asco visual lleno de belleza que trasciende la belleza de las curvas de una venus de Milo, marmórea y suave. Se parece más a esa belleza primitiva de la Venus de Willendorf, con las tetas caídas, el vientre hinchado y sin cara, con las rodillas encaramadas hacia dentro, como las niñas tímidas cuando quieren mear.
p.S. Spoiler alert. Acabó de mirar “Earthquakebird” en Netflix, donde Alicia Vykander se come un ojo de pescado y la falta de vitalidad del macho es evidente!!!
- Reseña poetizada de “Le Pont du Nord”, Jacques Rivette - June 8, 2021
- Poesía a mano - March 28, 2021
- Ocio líquido - October 3, 2020