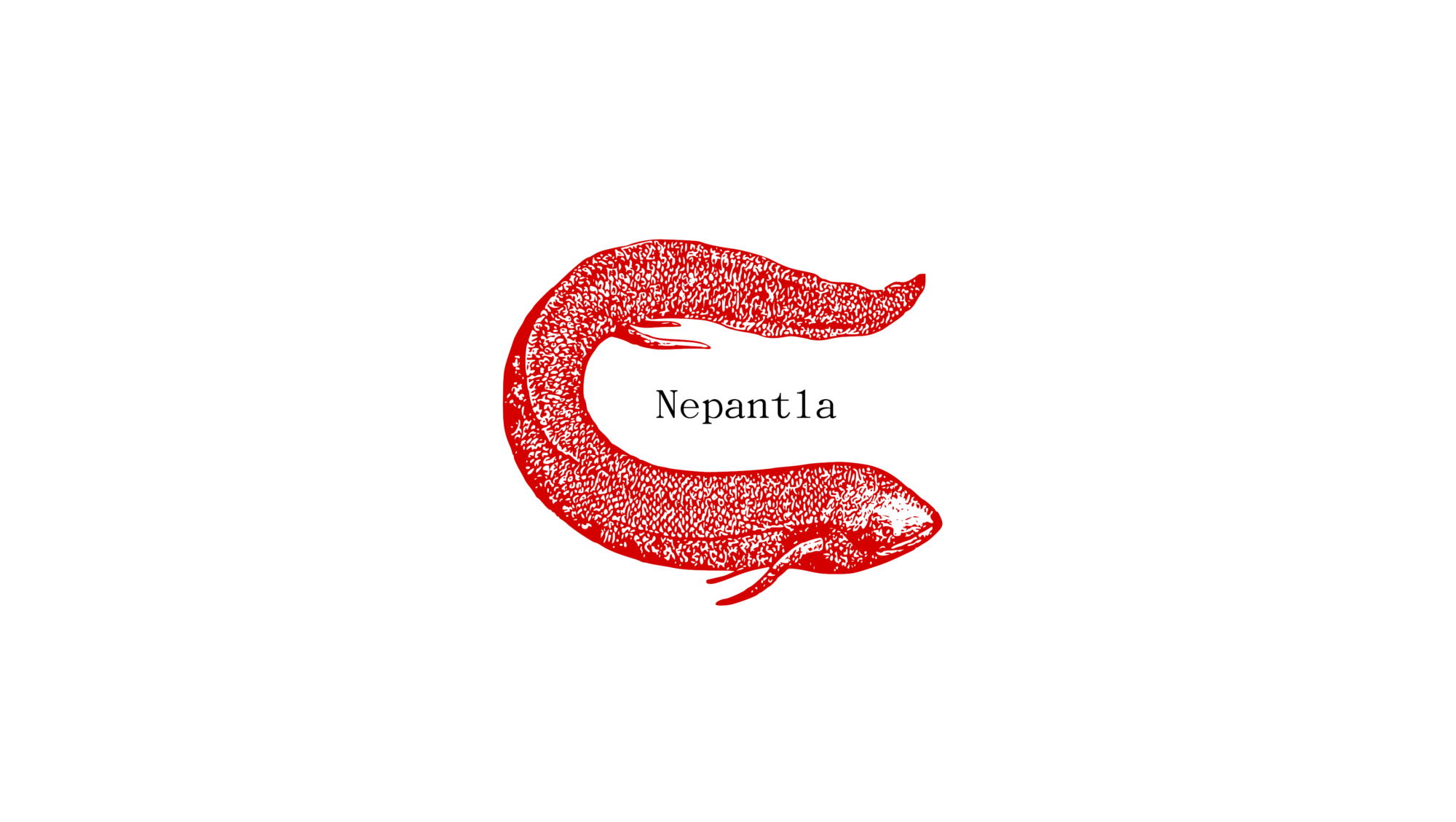Cuando cruzar un puente al aire libre era parte de la normalidad
(autoetnografía)
“Y el tiempo dirá si al final nos valió lo dolido,
perderme, por lo que yo vi, te rejuvenece, ay
la vida es más compleja de lo que parece”
La vida es más compleja de lo que parece
JORGE DREXLER
NOTA PRELIMINAR
Esto ocurrió justo en los albores del siglo veintiuno (el nuevo milenio no tenía ni siquiera la edad suficiente para ser admitido al kindergarten del siglo que comenzaba), en un momento histórico que, analizado desde las restructuraciones en la economía global y el auge en las infraestructuras tecnológicas que se denominaban de punta, auguraban el principio de un milenio que sería el escenario de cambios radicales en la imaginación humana gracias al desarrollo económico y la puesta en escena de un cosmopolitismo “con rostro humano” que facilitaría los intercambios globales entre individuos, colectividades e incluso regiones sin aparentes lazos históricos, comerciales o etnológicos. Era el inicio de una quimera que, en mi caso, comenzó a paso veloz y bajo una filosofía personal anclada en la búsqueda de la autonomía radical y la implausible utopía de una economía planetaria con la capacidad de establecer “puntos y aparte” con una velocidad inusitada a las desigualdades sociales que dominaban la vida de la gran mayoría de la población planetaria/global.
I
Llegué a la Gare d’Austerlitz a las siete de la mañana procedente de la Estación de Sants de Barcelona. Estaba nublado y lo primero que hice fue buscar con el olfato y mi intuición de estudiante del mapa urbano de París al literario río Sena, persuadido, como tantos otros, por mis lecturas de autores franceses decimonónicos: Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Huysmans, Zola… Cuando al fin miré las aguas rancias y grises del Sena por vez primera, saboreando la quiche de espinacas que había comprado en un mercadillo a un lado de la estación de Austerlitz, no imaginé que iba a recorrer, de sur a norte y viceversa, ese río lánguido todos los días durante una larga temporada. Mis esperanzas artístico-literarias no tardaron en desvanecerse, igual que mis ahorros, ignorante de que el París al que llegaba hacía muchísimo tiempo que había desmenuzado y digerido la poesía y las narraciones literarias que permitían a multitud de personajes deambular con un café en el estómago por los Campos Elíseos con un escueto puñado de francos: lo que llevaba en el bolsillo apenas me duró para medio comer unos días, pues había llegado, también, justo en los albores de la dura gravedad de los Euros. París ya no sólo era Francia, porque Francia y su capital ya eran parte de Europa y de un proyecto geopolítico supranacional que hiciera posible la circulación de un nuevo tipo de moneda por todo el orbe de los intercambios económicos. Ante tal situación, más consumida por las fórmulas acuñadas por economistas integrados a la Umberto Eco que por las plumas perezosas de los mejores representantes del nouveau roman, ansioso y aterido por la imposibilidad de encontrar a un “amigo” cibernético que había prometido proporcionarme alojamiento en su sillón, me acostumbré a tumbarme a dormir y dormitar -sentado e inclinado con la cabeza entre las manos- en las butacas de las paradas de autobuses cerca de la estación de Austerlitz. Así fue como aprendí a medio dormir aquella temporada en ese infierno urbano que el adolescente Rimbaud había descrito como una belleza amarga.

[Selfie en el Pont Neuf, París, circa 2002]
II
Esa fue mi primera temporada en París, aferrado a la evasiva de regresar a México antes de lo proyectado, bajo la protección de una serie de estrategias de supervivencia que con el paso de los días sólo se consolidaban hasta el punto de llegar a convertirse en parte de mi personalidad hasta el año que hoy camina a paso de pandemia. Así que me aferré a la calle, que fue fría y poco amable, por dos motivos: el primero, que no sabía en ese momento si iba a lograr regresar a París en un futuro hipotético. La oportunidad estaba frente a mí, no como la deseaba, pero ahí estaba. El segundo motivo era que a mis veinte años apenas cumplidos ya tenía ciertas pretensiones literarias, por lo que la calle parisina me pareció en aquel momento una etapa forzosa en el largo y exhaustivo sendero de la escritura. Aunque esto, hoy, me parece una falacia, es decir, lo de sumar la calle con la escritura con la pretensión de lograr páginas inolvidables. Además, durante todo el tiempo que trajiné de la Gare d’Austerlitz a la Gare du Nord, no sin dejar de visitar el resto de las estaciones de trenes de la ciudad, entre las que la Gare de Lyon me impresionó por la estructura metálica de su nave, de una manera similar a la impresión que le ocasiona la nave metálica de la Gare d’Austerlitz al personaje principal de la novela homónima de W.G. Sebald. Si soy sincero, no escribí nada, no pude escribir nada, apenas unas cuantas notas que con el paso del tiempo carecen de sentido, dirección y sustancia. Toda mi atención era absorbida por la observación continua del siguiente trecho de calle que esperaba mi paso ágil y perentorio, como si tuviera un lugar concreto en el que debía presentarme con un propósito que si bien no era totalmente misterioso si escapaba incluso a mis expectativas estéticas. Transcurría casi todo mi tiempo domando el hambre, que había afincado su residencia de manera permanente en mi cuerpo, dormitando en las bancas de jardines y parques, y acostumbrado, con enfermiza inocencia, a no perder mis pertenencias, que se resumían a lo que llevaba puesto y un reloj de pulso (el poco dinero que llevaba encima lo repartía entre el interior de una de mis botas y la guarida impenetrable de mi ropa interior.) Cargaba un saco militar entre azul marino y ceniza, donde atesoraba una vieja cámara fotográfica semiautomática Minolta de 35 mm que durante mi infancia se había convertido en reliquia familiar; además, en el saco militar llevaba un cepillo y pasta de dientes, un rastrillo y jabón de barra, un recipiente cilíndrico con protector solar, una toalla ligerísima cuyo color he olvidado y una casaca del París Saint-Germain, la que usaban como locales en el estadio Parc des Princes antes de que la firma estadounidense Colony Capital comprara el club en 2006.
III
La toalla de poco me sirvió, pues durante los meses a la intemperie en la capital francesa sólo pude ducharme una vez, justamente en los baños/regaderas de la Gare d’Austerlitz, estación que se convirtió en mi punto de auto-encuentro y desencuentro conmigo mismo. Y donde, sentado en una butaca, mientras miraba con poca atención las llegadas y partidas de trenes, elegía las estrategias de supervivencia del resto del día y el comienzo del próximo día. Aunque, como es imposible falsear la historia personal al punto del autoengaño, con frecuencia mis estrategias desembocaban en ensoñaciones donde la luz y el sopor llegaban a conformar visualizaciones cuasi salidas de la realidad virtual o incluso en delirios que debido al hambre semejaban simulaciones anticipadas de lo que en la actualidad nos parece sencillo designar realidad aumentada. Por ejemplo, una noche, ya cuando comenzaba a hacer ese viento frío que asola las calles otoñales parisinas, más flaco que una vara y más solo que un aullido de lobo estepario, ya invadido de desesperación, en un instante en que el hambre y el deseo de dormir en una cama impulsaban en tándem mis pasos, ya agotado de llevar mi saco militar pendiendo a un costado de mi espalda, desilusionado del Sena y la famosa catedral de Notre Dame (ahora en reconstrucción), hastiado de cruzar los interminables puentes que llevan de un lado a otro como si se tratara de abrir y cerrar los ojos ante el misterio ya sin la capacidad de sorprenderse, abandonado frente a mi propia arrogancia juvenil, delirante al punto de creer que todos mis problemas y mi falta de sueño se debían a mi diario ejercicio de cargar la toalla y el recipiente cilíndrico con protector solar, los tiré a la basura, en uno de esos contenedores para la basura que parecen salidos de un catálogo de diseñador demasiado costoso que hay en los pabellones exteriores del Louvre. Así que me quedé sin toalla y sin protector solar. Quería culpar a alguien, pero no tenía suficientes fuerzas para pensar ni meditar, como Descartes lo habría hecho, el propósito concreto de mis acciones de androide abrumado por no lograr hallar un sitio para recobrar la energía vital y sensorial que necesitaba para hacer frente a la realidad más próxima que constantemente se avecinaba como un Gregor Samsa ya transformado en escarabajo gigante.
IV
Después de deshacerme de esos objetos que me parecían onerosos, me dediqué a recorrer sin descanso la ribera del Sena y, a ratos, me concentraba en el flujo grisáceo y la torre famosa que despuntaba en las distancias infalibles de París. Si hubiera sido el personaje de una película independiente que buscaba enfocar un fragmento de la génesis de un aspirante a artista perdido en un mundo que siempre ha sido flotante -parafraseando el título de la novela de Kazuo Ishiguro– y que día a día se oscurecía por dentro ante la inminencia irreversible de la sucesión de instantes que se acumulaban en su cuerpo, mientras caminaba intentando apresar sin éxito una angustia amorfa y escurridiza. Tal escena hubiera tenido como tema sónico de fondo la versión acústica de “Present Tense” que Jonny y Thom interpretan como si se tratara de un dúo inseparable; ese hubiera sido sin duda uno de los temas del soundtrack de esa etapa de mi adolescencia tardía, incluso aunque el mundo aún no sabía que “Present Tense” circularía en la realidad sónica hasta el año 2016.
V
Durante toda mi estancia en esa ciudad que llegó a convertirse en un no-lugar, sólo establecí un contacto complejo con dos personas: Kanu, un nigeriano que buscaba la manera de ir a Madrid a reunirse con su hermana (quien le ayudaría, según él, a encontrar trabajo, pese a que no sabía ni siquiera decir “hola” en español) y Rafaelito, un dominicano que se unió a Kanu y a mí solamente durante una noche. La historia de Rafaelito es breve, así que la contaré. Kanu y yo estábamos sentados, dormitando, en las butacas de la estación de Austerlitz mientras el tal Rafaelito, vestido de límpido blanco, aguardaba desesperado frente a nosotros. Llevaba tanto tiempo sin hablar en español con alguien que no fuera yo mismo, que me animé, por su apariencia, a preguntarle si era latinoamericano. Me explicó con una dicción más veloz que un tren bala que había llegado a París por la tarde y que a las cinco de la mañana tenía que tomar un tren para ir a España, según él a pasar unas vacaciones que iba a sufragar con lo que obtuvo con la venta de su automóvil allá en Santo Domingo. Describió el auto como un tremendo sedán con toda clase de añadiduras apantallantes: alerones cromados, un estéreo con magnífico sonido, llantas más redondas que el planeta Tierra, etcétera… En fin, el tal Rafaelito iba a estar ahí sólo por unas cuantas horas, así que esperaba, impaciente, deseoso de llegar a Madrid para comenzar con las vacaciones de su vida, porque, como dijo un par de veces, su sueño era conocer la capital española y ver con sus propios ojos la Plaza Mayor y la Fuente de Cibeles. Le pregunté si había estado antes en París. Negó con la cabeza. Así que sin dilaciones le propuse guiarlo por la ciudad para que por lo menos pudiera ver Notre Dame y el turbio río Sena. Lo llevaría, le propuse, a cambio de que nos comprara a Kanu y a mí un bocadillo de jamón y una rebanada de pizza en un establecimiento que estaba abierto las veinticuatro horas frente a la estación. A Rafaelito le pareció razonable la oferta y sin más demoras, pese a que era casi medianoche, cruzamos el Bulevar del Hospital, conseguimos las provisiones, y luego nos encaminamos hacia Notre Dame con Rafaelito siempre a la zaga porque llevaba arrastrando su equipaje con rueditas por las calles irregulares de la ciudad de las luces amargas (en el camino, nos hicimos una foto con mi Minolta, adjunta al final de esta autoetnografía).
VI
La historia de Kanu es más compleja, por eso no la contaré con todos sus detalles. Sólo es necesario saber que pasamos juntos varias semanas. Lo encontré, también, en la estación de Austerlitz y le ofrecí un pedazo de chocolate y un trago de leche (mi desayuno-comida-cena del día). Tomó el chocolate y rechazó con una sonrisa la leche, gesto que me hizo simpatizar rápidamente con él. Nos comunicábamos en un inglés difícil. Era común que no nos entendiéramos y que pasara todo el tiempo caminando detrás de mí, así que lo esperaba y, cuando estaba a mi lado, le pedía que caminara junto a mí. Kanu asentía con una sonrisa y una expresión de amistad, pero progresivamente me perdía el paso hasta recobrar la distancia que nos separaba como el leitmotiv de nuestras caminatas cotidianas. En una ocasión me explicó, sin dejar de asentir con movimientos de la cabeza, que yo caminaba demasiado rápido, pero no me pidió desacelerar ni cambiar el ritmo de nuestras exploraciones por tantos barrios parisinos como nos fue posible, buscando a veces con insistencia en el Barrio Latino algún signo de latinidad que justificara tal nombre, pero siempre desembocábamos un tanto desorientados en la Plaza de la Bastilla. Mi triunfo fue hacerlo beber leche, justo una mañana que me explicó con extrema cordialidad que esa tarde teníamos que caminar hasta una estación de autobuses para que abordara el ómnibus que lo llevaría a Madrid donde buscaría a su hermana. Me mostró el boleto (París-Madrid, con la fecha exacta de ese día), que llevaba escondido debajo de los pantalones y un pedazo de papel con el número telefónico de su hermana. Cuando al fin llegamos a la estación de autobuses, nos separamos en la calle, no sin antes compartir un abrazo y el mutuo deseo de tener suerte.
VII
Toda esta confesión, a guisa de ensayo personal, viene hoy a cuento porque al leer la última entrada de Forum Nepantla, “Reseña poetizada de “Le Pont du Nord”, Jacques Rivette”, que no sólo me hizo recordar la noche que vi dos veces, de manera consecutiva, Va Savoir (2001) de Rivette porque me hizo reír como un niño por las alusiones a Heidegger -film basado en una obra de Pirandello que no le atribuyen al siciliano de Agrigento, lugar donde me hice la última fotografía con mi ex y que con frecuencia acude a mi mente por las vistas marinas que ofrece la ciudad alta de Agrigento-, sino porque una especie de inercia interior me llevó a hurgar dentro de uno de mis antiguos libros, esos que compré cuando aún era estudiante de licenciatura en la UNAM, y hallé las dos fotos que complementan este texto (mi primero en español para Nepantla), entre las páginas de la novela incompleta de Georges Perec 53 jours.

- Maniobras: las políticas internacionales que militarizan las vidas de las mujeres - September 5, 2021
- Before Lockdown - June 11, 2021
- ON A THEORY OF VIRTUAL SOCIAL SYSTEMS FOR CHILDREN - June 5, 2021