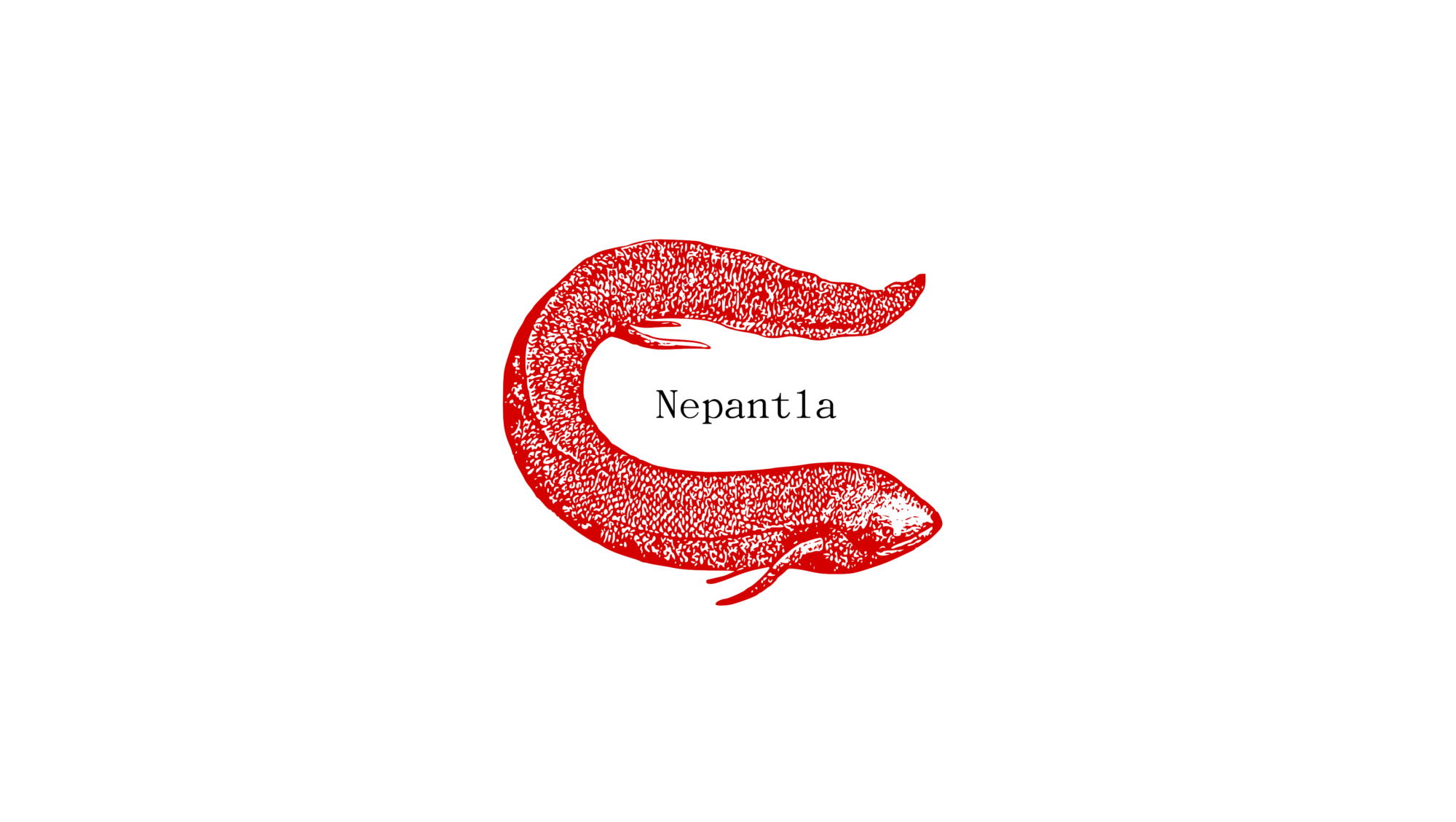A las orillas del lago, un hombre le hablaba a unas piedras. Como éstas no le respondían, el hombre comenzó a gritarles. Sus gritos no fueron escuchados por las piedras, pero sí por el gran poeta y tlatoani, quien se apareció de entre los fresnos para decirle que, dado que las piedras eran seres inanimados, no existía la manera de que éstas pudieran comprender el lenguaje. Pero como la pertinacia de aquel hombre no tenía límites, continuó hablándole a las piedras.
Entonces, ocurrió que el poeta mandó a traer a los grandes fabulistas de todos los tiempos, y pronto, al lago arribaron los mesopotámicos, los sabios hindúes, Esopo, Babrio, Higinio, los grandes aristócratas chinos, los consejeros turcos del Sultán, Janto, Nicóstrato, los sabios africanos, Aviano, María de Francia, Pedro Alfonso, La Fontaine, Fedro, Boisard, Krasicki y Rosas Moreno. Cuando todos ellos arribaron al lugar, saludaron gustosamente al poeta y se sentaron en medio de los encinos y los oyameles. Una vez reunidos allí, escucharon la petición del poeta, quien los había convocado para que cada uno, por medio de su ingenio, lograra hacerle entender a aquel hombre la imposibilidad de hacerle entender cualquier cosa a las piedras. Y así, cada fabulista dispuso de tiempo suficiente para relatarle al hombre una fábula respecto de ese tema, explicándole, con especial ahínco, el sentido de cada una de sus moralejas.
Pero cuando todos ellos terminaron de hablar, el hombre, simplemente, continuó hablándole a las piedras, esperando que éstas le respondieran algo. Así, tanto el poeta como los fabulistas comprendieron que ni todas las moralejas del mundo eran suficientes para lograr que un hombre necio pudiera llegar a comprender algo.
Las piedras son incapaces de comprender algo; algunos hombres, también.